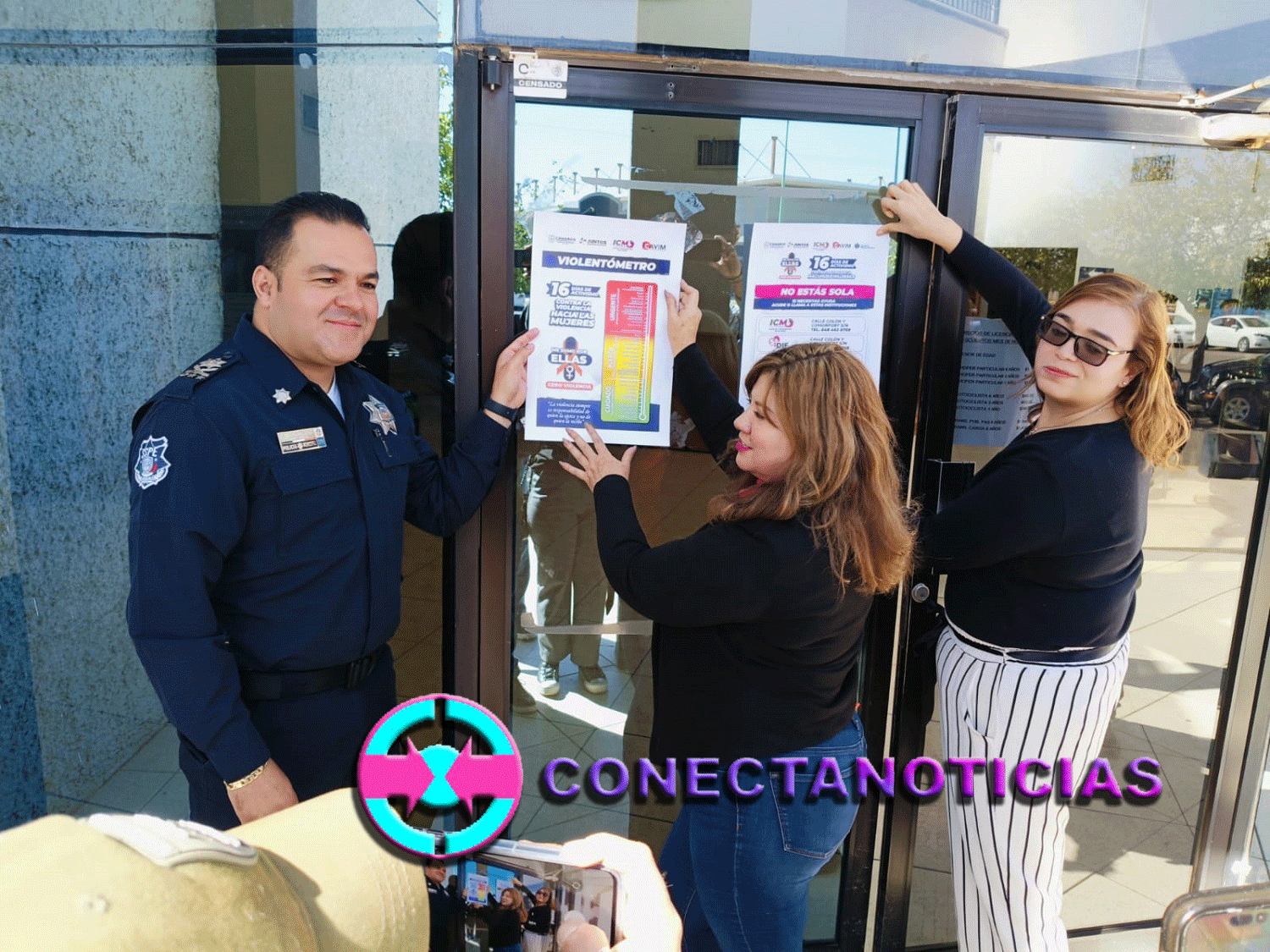Camargo.- 30 de noviembre del 2025. La manifestación pública ha sido históricamente un derecho fundamental, un mecanismo mediante el cual distintos sectores sociales expresan su inconformidad, defienden sus intereses y exigen soluciones a problemáticas que el Estado no ha atendido. Sin embargo, este derecho también se ha visto envuelto en tensiones profundas: ¿quién puede manifestarse?, ¿quién “debe” hacerlo?, ¿y quién decide qué protestas son válidas y cuáles no?
-Fausto Mendez-

Estas preguntas son el eje de un creciente debate nacional, especialmente ante la serie de movilizaciones recientes que han recorrido el país de extremo a extremo. Desde protestas magisteriales y estudiantiles hasta manifestaciones de agricultores, transportistas y burócratas, todas comparten un elemento común: generan incomodidad, afectan intereses y provocan reacciones encontradas en la ciudadanía.
El discurso público ha permitido que algunas voces se erijan como dueñas de la manifestación. Pareciera que ciertos grupos tienen “permiso moral” para protestar, mientras que otros son cuestionados, descalificados o acusados de no tener legitimidad.
Se critica cuando un agricultor bloquea una carretera, pero se aplaude cuando un maestro toma una oficina pública. Se condena cuando los transportistas exigen seguridad en las vías, pero se valida cuando burócratas paran labores por mejoras laborales. El derecho a la expresión, dice la voz del audio, no debe ser exclusivo ni selectivo:
“No podemos ser congruentes diciendo: yo sí tengo derecho a manifestarme, tú no.”
El clasismo, los intereses particulares y las posturas ideológicas han distorsionado este derecho fundamental, creando una especie de “Santa Inquisición” moderna que juzga y prejuzga cuáles causas son dignas de apoyo y cuáles deben silenciarse.
Toda manifestación conlleva efectos colaterales: afecta a comunidades pequeñas y grandes, a empresas, a la movilidad, al comercio, al gobierno y, sobre todo, a la vida cotidiana de la gente. Pero esos efectos no invalidan su existencia; forman parte del costo democrático de expresar un desacuerdo colectivo.
Aun así, la molestia derivada de estas afectaciones suele convertirse en arma para desacreditar al manifestante, más aún cuando la causa no coincide con los intereses de ciertos grupos. La voz del audio señala:
“Cualquier manifestación trae sus daños colaterales… pero cuando no conviene, entonces sí se ataca, se insulta y se sataniza.”
Las diferencias regionales del país agravan aún más la percepción de las protestas. No son las mismas necesidades las de un estado como Veracruz que las de Chihuahua, donde la sequía ha obligado a muchos a abandonar sus tierras. Los mantos acuíferos se han agotado, la producción ha caído y hoy es necesario perforar hasta 200 metros para obtener agua.
En estos contextos, la manifestación no es un capricho: es una necesidad.
Sin embargo, cuando agricultores toman carreteras para exigir apoyo, son acusados de alterar el orden. Pero cuando otros sectores protestan por causas similares, se les protege y respalda.
El discurso también denuncia otro fenómeno que se ha normalizado: la violencia contra transportistas. Empresas pierden unidades, choferes son asesinados en carreteras y las autoridades parecen minimizar la gravedad de esta crisis. El gremio se manifiesta porque teme por su vida, no por simple interés económico.
Y aun así, también son desestimados.
“¿La vida de los choferes no cuenta?”, pregunta con dureza la voz del texto.
Aunque muchos nieguen el trasfondo político de las movilizaciones, la realidad es clara: toda manifestación toca intereses políticos, económicos o sociales. Y, al hacerlo, inevitablemente se convierte en un terreno en disputa.
Pero la problemática no es que tengan un trasfondo; es que se utilicen argumentos partidistas para descalificar las protestas ajenas, mientras se exige apoyo absoluto para las que convienen.
El ejemplo recordado en el audio es contundente: la defensa del agua en Chihuahua. Un movimiento legítimo terminó envuelto en una batalla política donde cada grupo intentó manipular el discurso para su beneficio.
El país vive un momento en el que la sociedad necesita replantear su visión del derecho a manifestarse. No se puede exigir respeto sin ofrecerlo, ni pedir apoyo social mientras se descalifica a quienes luchan por causas que afectan directamente su supervivencia.
El llamado final es claro:
Respetar el derecho a manifestarse debe ser un compromiso social universal, no un privilegio selectivo.
Mientras no entendamos esto, seguiremos repitiendo la misma historia: protestas que dividen, autoridades que minimizan y una sociedad que se ataca a sí misma en lugar de buscar soluciones colectivas.